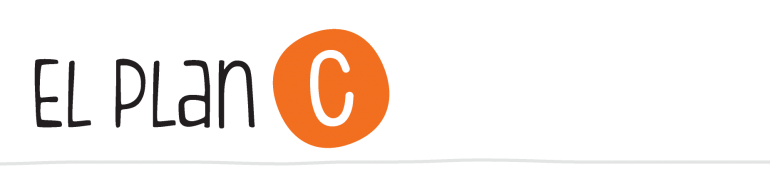De qué hablamos cuando hablamos de economía colaborativa (y de qué queremos hablar)

Este artículo es parte de Comunes, economías de la colaboración, libro colectivo alimentado por las conversaciones de los primeros encuentros Comunes, publicado digitalmente en 2017.
Justicia. Amor. Libertad. Democracia. Colaboración.
Todos estamos a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo. ¿Quién podría estar en contra de la justicia? Pero alcanza una consulta rápida mencionando las principales controversias de cualquier época para ver que no todos entendemos igual qué denomina la palabra. Lo mismo pasa con otras, con todas. ¿Es libertad trabajar 40 horas por semana para elegir qué marca comprar en el supermercado? ¿Es amor un ataque de celos? El lenguaje natural es un consenso dinámico entre hablantes, una negociación siempre en proceso.
El lingüista ruso Valentín Voloshinov sostenía hace casi un siglo que los signos de la lengua son un campo de lucha ideológica. «Economía colaborativa» es un ejemplo paradigmático. Según quién lo diga, puede buscar representar un sistema de producción y consumo más justo y humano o la versión más extractiva del hipercapitalismo salvaje.
Sopa de etiquetas
Economía colaborativa. Consumo colaborativo. Economía compartida. Economía del compartir. Economía del acceso. Economía a demanda. Economía del móvil. Economía de pares. Economía de la changa. Economía social y solidaria. Economía del regalo. Economía del bien común. Economía circular. Economía directa. Economía consciente. Economía azul. Economía naranja. Economía creativa. Bienes comunes. Procomún. Cultura libre. Cultura abierta. Datos abiertos. Sustentabilidad. Decrecimiento. Posdesarrollo. Emprendedorismo social. Empresas B. Comercio justo. Consumo responsable. Cooperativismo. Cooperativismo de plataforma. Capitalismo de plataforma. Ciudadano prosumidor. Innovación cívica. Nuevas ciudadanías.
¿De qué hablamos cuando hablamos de economía colaborativa? Más que un término definido con rigor y grabado en piedra, es un paraguas de perspectivas alternativas al business as usual, a la sociedad de mercado tradicional, que se relaciona con muchas otras miradas alternativas circulantes. “Alternativas” en sentidos que pueden ser muy distintos. El término cambia según quién lo use y cuándo, y en qué rasgos ponga el acento: ¿En los objetivos, en la organización social que se promueve, en los medios técnicos involucrados? Por eso, las etiquetas listadas arriban entran muchas veces en contradicción: la economía a demanda, que presenta como rasgo innovador ofrecer bienes y servicios a un clic de distancia, tiene poco que ver con el decrecimiento como movimiento hacia la sustentabilidad ambiental. La concentración de poder del capitalismo de plataforma es opuesta a la economía consciente y a la social y solidaria.
Breve historia de una doble genealogía
Las palabras collaborative consumption -primero-, y sharing economy y collaborative economy poco después, empezaron a sonar fuerte a partir de 2010 en el hemisferio norte -o, más precisamente, en el «norte global». Un gran impulso fue la publicación del libro What’s Mine is Yours, The Rise of Collaborative Consumption (Lo mío es tuyo. El ascenso del consumo colaborativo), de Rachel Botsman y Roo Rodgers, que multiplicó su difusión gracias a una exitosa charla TED. En 2011, la revista Time nombró al consumo colaborativo como «una de las diez ideas que va a cambiar el mundo».
Se lo describía como:
-Transacciones, alquileres, intercambios, préstamos o donaciones entre pares, sin intermediarios, con o sin dinero de por medio
-Promoviendo como valor el acceso en lugar de propiedad
-Estimulando el ahorro
-Favorable al medio ambiente por aprovechar eficientemente bienes infrautilizados
-Por medio de plataformas digitales
-Basado en la confianza y en sistemas de reputación
-Fomentando las comunidades, la resiliencia social y la descentralización de capital y poder
-Enfocado en los humanos y orientado hacia el procomún
Son todos rasgos diferentes, y no necesariamente coincidentes, que sumados abarcan un paraguas muy amplio de prácticas. Puestas en conjunto, muestran un péndulo desde un proceso de desmercantilización -”puedo viajar por el mundo sin pagar alojamiento a través de una red de hospitalidad”- a un proceso de mercantilización de áreas de la vida cotidiana -”si hay tanto interés por dormir en mi sofá, quizás pueda cobrar un poco por esto en vez de ofrecerlo como favor”-.
Había entonces poca comunicación al respecto en español, y muy poca producida en y sobre América latina. No es que no hubiera prácticas de economías colaborativas; la producción, el consumo, el financiamiento y el intercambio de bienes y conocimiento entre pares es tradicional en la región, y se acentuó en los primeros años de este siglo. Había mingas de construcción comunitaria, nociones ancestrales acerca de los recursos naturales como bien común, monedas complementarias, sociedades de ayuda mutua, cooperativas agrícolas, clubes de trueque, huertas comunitarias, gratiferias, bibliotecas, hacklabs y una cultura extendida del compartir y el dar de manera informal entre amigos, familiares y vecinos. Lo que faltaba era un discurso unificador establecido, amplio, cohesionado, bien difundido, consolidado y fácilmente accesible en internet.
En aquella época, una búsqueda en línea en español daba más resultados para “consumo colaborativo” o “consumo compartido” que para “economía colaborativa”. En inglés, sharing economy comenzaba a dominar por sobre share y collaborative economy. Empezaban a llegar las traducciones, vacilando entre “economía compartida”, “economía del compartir”, “colaborativa” y hasta “en colaboración”
Revoloteaban alrededor los términos de la nube de etiquetas. Desde la teoría de la producción colaborativa, siguiendo a Yochai Benkler y su libro La riqueza de las redes (2006), entró la economía de pares. Desde la usina de novedades de Silicon Valley llegó la economía del acceso, definida por proveer acceso en lugar de propiedad (en el caso del coworking o de los autos compartidos), la economía de las changas (gig) -asociada a plataformas como TaskRabbit, Uber o Amazon-, y la economía a demanda (on demand), nombrada en función del cliente.
De la bolsa de las “otras economías” se acercaron también la economía circular y la azul, asociadas a la sustentabilidad; la economía naranja, de las industrias creativas; la economía del bien común y las empresas b, proponiendo un capitalismo más inclusivo. Los antropólogos argumentaron que la economía del don o regalo existe desde siempre. Con las raíces en el siglo XX, miraban desconfiados pero próximos la economía social y solidaria y el cooperativismo. Desde la trinchera ambiental seguían el tema los militantes del decrecimiento, el posdesarrollo y los movimientos de transición; también el marco teórico de los bienes comunes o procomún. Cada uno reclamaba a la economía colaborativa un rasgo diferente.
El término sharing economy fue expandiéndose junto a la conquista del mercado de un conjunto de plataformas incubadas en Silicon Valley, de las que las más notorias eran -y siguen siendo- primero Airbnb y enseguida Uber. Para muchos, «economía colaborativa» remite a eso: empresas recientes, digitales, globales y basadas en conectar bienes preexistentes, que pueden ofrecer servicios baratos pero también amenazar fuentes de trabajo e industrias enteras. Estas empresas crecieron rápido, alimentadas a capital de riesgo invertido por las compañías más grandes del mundo, y se convirtieron en oligopolios mucho más fuertes y mejor valuados en el mercado que las empresas tradicionales que venían a «disrumpir”. También concentran más capital y datos -más poder- que cualquier empresa anterior de su rubro, a escala planetaria. Y su «deslocalización» suele usarse como excusa para saltar la ley. Durante años, estas compañías se presentaron como intermediarios que ponían en contacto a particulares, deslindando así toda responsabilidad legal.
En Argentina -y en América latina en general- esta acepción de economía colaborativa «bajó» junto a la retórica modelo Silicon Valley: emprendedorismo, startups digitales y vida «smart». Aquí se encontró con los significados anteriores del término, ligados a prácticas comunitarias y de base. En algunos casos se dio un sincretismo entre prácticas de pares tradicionales que cobraron mayor escala y vitalidad gracias a las tecnologías digitales; por ejemplo, en monedas complementarias modeladas sobre blockchain. Lala Deheinzelin, especialista brasileña, definió a la economía colaborativa como «la versión 2.0 de la economía social y solidaria».
Hoy la palabra «compartir» es un trofeo de guerra en la lucha por el sentido. Se discute si es válido usarla para describir a las empresas de la así llamada sharing economy (con argumentos como «alquilar no es compartir»). Además, las redes sociales banalizaron y achataron su alcance hasta convertirla en un sinónimo de publicación de contenido. En 2016 se escuchó un reclamo atravesando discusiones y encuentros: “La palabra compartir ha sido secuestrada”.
Como dijo Voloshinov, la lengua es un campo de batalla. Es hora de proponer un desagravio a “colaboración” y “compartir”, palabras poderosas que llevan años zarandeadas en nombre de diversos intereses. Y un salvataje a lo mejor de la economía colaborativa, desde la ética.
La amenaza del «collaborative washing» o «sharewashing»
Los movimientos por el medio ambiente conocen desde años el peligro del greenwashing. En cuanto la etiqueta de lo green, verde -entendido como «ecológico» o «sostenible»- se posicionó como un atributo positivo, las empresas empezaron a usarla como estrategia de venta. Lo mismo pasa con palabras con connotaciones tan positivas como «compartir» y «colaborar»: todo el mundo quiere sumarlas a su imagen.
«Este es el punto en el que el sueño de una economía colaborativa de abajo hacia arriba se traduce en el código de arriba hacia abajo de un algoritmo de marketing», decía el teórico Anthony Kalamar ya en mayo de 2013. «El sharewashing hace más que representar erróneamente cosas como alquilar, trabajar, y vigilar como ‘compartir’. Hace más que estirar el significado de la palabra ‘compartir’ hasta que prácticamente pierda todo significado. Además inhabilita la promesa de una economía basada en el compartir al robar el lenguaje que usamos para hablar acerca de ello, convirtiendo una respuesta crucial a nuestra inminente crisis ecológica en otra etiqueta para la misma lógica económica que nos trajo a la crisis».
Las críticas llegaron tan lejos que en 2015 Tom Slee escribió un libro llamado Lo tuyo es mío: contra la economía colaborativa (en realidad, “against the sharing economy”). Allí reconoce «al menos dos visiones de la Economía Colaborativa: la primera es la visión comunitaria y cooperativa, centrada en las transacciones personales a pequeña escala, mientras que la segunda es la ambición perjudicial y de alcance global de compañías con miles de millones de dólares que gastarse desafiando leyes aprobadas democráticamente en el mundo entero, adquiriendo a competidores para crecer y (en el caso de Uber) desarrollando nuevas tecnologías para dejar obsoleta a su plantilla. Si la primera visión puede resumirse en ‘Lo mío es tuyo’, creo que la segunda se reduce a ‘lo tuyo es mío'».
Despejar la palabra compartir
Las principales críticas a plataformas como Uber, Airbnb o incluso Facebook -sumada a la conversación como otra «plataforma que conecta pares»- señalan que practican un capitalismo extractivo. Esto es, que grandes empresas extraen y vampirizan el valor que producen los individuos, que cargan con todas las responsabilidades económica y legales y ningún incentivo ni protección social en su calidad de “microemprendedores”. Algunos se enfocaron en darle un nuevo nombre más neutro a este tipo de negocio, que dejara en paz los signos del compartir.
En 2013 Michel Bauwens, de la P2P Foundation, sugirió llamar a este tipo de prácticas “capitalismo netárquico”, considerando que usan el poder distribuido de la red para producir valor para el beneficio de grandes accionistas globales. En 2014, Nathan Schneider y Trebor Scholz, ideólogos del movimiento de cooperativas de plataforma o platformcoops, lo llamaron “capitalismo de plataforma”. En los dos casos se pone el acento en diferenciar las plataformas desde un rasgo puramente económico: cuál es el flujo de inversiones y ganancias en el circuito de producción de valor.
En busca del colaborativómetro
¿Cuáles son los rasgos que distintos sectores toman en cuenta para establecer si determinada iniciativa forma parte de la economía colaborativa? No hay acuerdo sobre esto. Lo más consensuado es cierta horizontalidad en las relaciones entre los distintos actores, la flexibilidad de los roles, abierta al amateurismo por contraste a la «industria tradicional», y la descentralización de la producción y el trabajo.
Los tecnófilos ubican la clave en el componente digital. La retórica de Silicon Valley presenta varios ejes que contrastan con la economía colaborativa de base comunitaria:
⦁ digital / analógico
⦁ nuevo / tradicional
⦁ con fines de lucro / sin fines de lucro
⦁ financiado con capital de riesgo / financiado por la comunidad
La brújula
En marzo de 2016, Boyd Cohen y Pablo Muñoz publicaron en la revista Shareable un artículo llamado “What’s a responsible sharing economy startup” (“Qué es una start-up de economía colaborativa responsable”). Allí plantean la utilidad de una «brújula» que permita clasificar esta diversidad. Proponen un gráfico con seis dimensiones para medir este tipo de iniciativas: tecnología, transacción, enfoque de negocios, recursos compartidos, modelo de gobernanza y tipo de plataforma. Cuatro de esas dimensiones tienen tres opciones que representan un continuum, partiendo desde el “commons sharing” o “compartir procomún” hasta llegar al “market sharing”, o “compartir en/según el mercado”. Por ejemplo, en la dimensión «transacción», la opción más cercana al «commons sharing» es la gratuita; la intermedia es la «alternativa», y la más cercana al mercado, precisamente, la de mercado, es decir, con intercambio de dinero. Podemos encontrar ilustración para estas tres instancias en el rubro de alojamiento colaborativo: la red Couchsurfing (transacción gratuita), redes como Nightswapping o LoveHomeSwap (transacción alternativa, donde se puede acceder a un alojamiento ofreciendo otro) y la plataforma Airbnb (donde se paga con dinero). Sin embargo, si pensamos en la dimensión del modelo de gobernanza, los tres ejemplos -Couchsurfing, Nightswapping y Airbnb- entran en la corporativa.
Por ejemplo, Uber podría definirse como dirigido a generar ganancias como enfoque de negocios, manejándose con transacciones en el mercado (es decir, con moneda tradicional), con un modelo de gobernanza corporativo y una plataforma de tipo B2crowd, esto es claramente orientado al mercado. En el otro extremo podríamos poner por ejemplo las gratiferias: dirigido a cumplir una misión, manejándose sin dinero, con un modelo de gobernanza cooperativo y una plataforma p2p (o sin plataformas). En el medio de estos dos extremos, el universo.
Algunas preguntas simples
Janelle Orsi, abogada y directora del Sustainable Economies Law Center de Estados Unidos, propone como rasgos propios de una economía verdaderamente compartida que se compartan el control, las ganancias, los esfuerzos, la capitalización, la información y la responsabilidad sobre el bien común. En pocas palabras, está poniendo el dedo en la base del capitalismo: la propiedad de los medios de producción.
El político belga Dirk Holemans sugiere tres preguntas para orientarse ante cualquier iniciativa que se promocione como colaborativa. Son simples, casi marxistas: “¿Quién posee los bienes? ¿Cómo se reparten los beneficios? ¿Es una lógica de crecimiento o de suficiencia?” En una conversación online sobre este tema, la uruguaya Mariana Fossatti, del centro cultural Ártica Online, proponía sumar una cuarta: «¿Construye hacia el procomún?»
Finalmente, un par de parámetros clásicos en relación al desarrollo sostenible.
¿Cuál es el impacto ecológico de la iniciativa? ¿Ayuda a reducir los problemas o los amplía?
¿Cuál es el impacto social? ¿Ayuda a reducir la desigualdad social, a redistribuir la riqueza, o quita beneficios sociales en favor del capital de riesgo y agranda así la brecha?
La paradoja de la descentralización
Resumiendo, un horizonte ideal para una iniciativa de economía colaborativa deseable sería:
-que sea distribuida en sentido fuerte, con capitalización, ganancias, esfuerzos, información y control compartidos entre pares, sin plusvalor
-que tenga responsabilidad, ética y esté orientada hacia el bien común, tanto en términos sociales como ambientales
Estos rasgos incuban una paradoja. Las iniciativas que podemos llamar «más colaborativas» son las más distribuidas, más locales, más entre pares, con estructuras menos jerárquicas y sin fines de lucro. Estas características, precisamente, las invisibilizan ante los grandes medios. Todas las gratiferias del mundo no alcanzan la notoriedad de una start up que mete una app en el Apple Store.
Decía en 2015 el periodista británico Paul Mason en su libro Postcapitalismo, una guía para nuestro futuro: «Casi desapercibidas, en los nichos y los huecos del sistema de mercado, franjas enteras de la vida económica están empezando a moverse a un ritmo diferente. Monedas paralelas, bancos de tiempo, cooperativas y espacios autogestionados han proliferado, apenas notados por los economistas (…). Sólo podremos ver esta nueva economía si la buscamos con esfuerzo. En Grecia, cuando una ONG de base mapeó las cooperativas de alimentos, los productores alternativos, las monedas paralelas y los sistemas de intercambio locales, se encontraron con más de 70 proyectos sustanciales y cientos de pequeñas iniciativas, que van desde edificios tomados para viviendas colectivas a los sistemas para compartir coche y jardines de infantes gratuitos. Para los estudios económicos dominantes, tales cosas parecen apenas para calificar como actividad económica; pero ése es el punto. Existen porque comercian, aunque sea de un modo vacilante e ineficiente, en la moneda del postcapitalismo: tiempo libre, actividad en red y bienes gratuitos. Parece algo escaso, no oficial y hasta peligroso como para fabricar a partir de ahí una alternativa completa a un sistema global, pero así se veían también el dinero y el crédito en la época de Eduardo III.»
Un desagravio: Por qué vale la pena rescatar la economía colaborativa
Si le sacamos la capa tecnológica que algunos eligen priorizar y dejamos como elemento central la organización distribuida entre pares, la economía colaborativa no tiene nada de nueva. Pero resulta novedosa en el contexto deshistorizado de la economía «de mercado total» en la que vivimos, citando al economista José Luis Coraggio. Con o sin apps de por medio, viene a recordarnos que tenemos más opciones en la vida que comprar o no comprar. Podemos resolver nuestras necesidades aprendiendo a arreglar lo que tenemos, intercambiándolo con otros, comprando y vendiendo o tomando prestado en circuitos de pares, pagando con dinero, con moneda alternativa o intercambiando favores o reputación; y podemos, de paso, organizarnos en comunidades, producir juntos y ganarnos otra identidad social menos gris que la de consumidor. La tecnología ayuda a darle mayor escala a este movimiento.
Esto que puede parecer una obviedad todavía no se ha dicho suficiente. En el último medio siglo, la sociedad de mercado se naturalizó tanto que comer un tomate cultivado en la propia terraza se siente como una mini revolución. Lo mismo vale para intercambiar y regalar ropa y otros bienes, usar y contribuir al software libre, trasladarse compartiendo auto, ser parte de un proyecto científico o cívico en abierto, publicar una obra con licencias libres, viajar por el mundo sin pagar hotel y ayudar a otros a hacerlo. Sacarle el cuerpo al hipercapitalismo por un rato -aunque más no sea sacarle la lengua- nos hace sentir ricos, conectados con la abundancia común que nos dijeron que no existía. El mundo es mucho más que un supermercado. Es urgente mostrarlo con hechos, y hacer de esto una alternativa palpable con beneficios que vayan más allá de una excentricidad para las clases privilegiadas.
Todas las iniciativas y prácticas que faciliten el acceso a esta conciencia de la potencia de los intercambios entre pares pueden pensarse como colaborativas en sentido amplio. Algunas serán mejores -más descentralizadas, menos enfocadas en el lucro, más p2p-. Y habrá otras, en otros puntos del compás, que sin subvertir el capitalismo de la noche a la mañana también puedan ayudar a ampliar la percepción de lo posible. Ryan Merkley, CEO de Creative Commons, dijo en la cumbre global de la organización, en abril de 2017: «Demos las batallas grandes contra los enemigos grandes, no las batallas chicas contra quienes están cerca».
Es una época compleja: hay que pensar en cada caso, sin dogmas, qué ganamos y qué perdemos con cada app o herramienta que incorporamos, con cada colectivo y cada plataforma a la que brindamos parte de nuestro tiempo. Pero también es una época de cambios veloces y de pelea por el poder ciudadano en frentes varios. Tenemos el derecho -y el deber- de exigirle a las plataformas a través de las que interactuamos respeto, privacidad y una distribución más justa de la toma de decisiones y de las ganancias, que amplíe la inclusión real por fuera de los límites de la clase media. Suena difícil, pero si no lo intentamos, estamos perdidos. Es inaceptable que la tecnología nos haga más esclavos: hay que encontrar la forma de que nos haga más libres.
El sentido de «economía colaborativa» todavía no está del todo definido; nadie sabe a ciencia cierta qué abarca. En otras palabras, «economía colaborativa» puede ser lo que queramos que sea. Es una oportunidad histórica, y una gran responsabilidad.